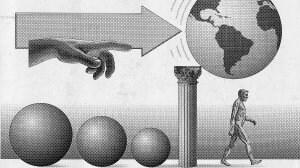
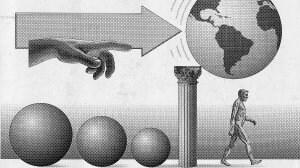
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
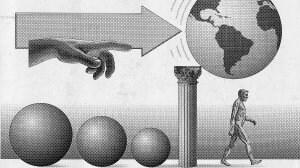
JUAN BENGOECHEA
Lunes, 27 de julio 2009, 04:10
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
Una de las virtudes de las crisis es que nos hace ver la realidad con otros ojos. En esta ocasión quizá sirva para analizar con espíritu crítico esa versión secularizada del cristianismo a la que llamamos progreso. Una religión que deposita sus esperanzas salvíficas en el aumento de la renta por habitante. La historia se convierte en una escala en la que los países más avanzados enseñan el camino a los que vienen detrás. Cuanto más altos nos hallemos en esa escala más felices seremos, lo cual hace del crecimiento del PIB el alfa y omega de nuestros desvelos. Para lograrlo los profetas de la buena nueva tienen una fe misionera en la providencia de la 'mano invisible' del mercado. Frente a ella la intervención del Estado constituye un engorro que debe reducirse a la mínima expresión. Se obvia así el precio pagado por un crecimiento que se asemeja al esfuerzo baldío de Sísifo, empujando eternamente la piedra a la montaña.
El prestigio de esta visión redentora del progreso se ha fraguado en Occidente, cuyo crecimiento se disparó tras la Revolución Industrial. Con el paso del tiempo ese auge hizo posible universalizar la sanidad y la educación, que hasta entonces eran cosa de ricos. En los últimos tiempos China, Brasil, India, Vietnam y otros han comenzado a seguir sus pasos, pero lo han hecho con políticas alejadas de la doctrina oficial. Puede decirse, por tanto, que, aunque el crecimiento es bueno para los pobres, no hemos encontrado la piedra filosofal que transforme miseria en bienestar. Todavía hay 1.400 millones malviviendo con menos de 1,25 dólares al día en un heterogéneo grupo de países, algunos de los cuales han seguido al pie de la letra los dictados del FMI. La mayoría de ellos se hallan atrapados en 'trampas de pobreza', reforzadas por una crisis que les ha llevado a recortar sus ya de por sí paupérrimas políticas sociales.
Han sido muchos, por tanto, los que han visto pasar de largo la bonanza de la pasada década. Y es que tan relevante como el crecimiento es la forma en que éste se reparte. Cuanto mayor sea la desigualdad tanto menor es su efectividad para combatir la pobreza. Desagraciadamente, en el siglo XXI esas desigualdades siguen siendo obscenas. El 20% de la población más rica del planeta acapara tres cuartas partes de la renta mundial, mientras que el 40% más pobre sólo recibe el 5%. El problema en la 'aldea global' radica en que las expectativas de esos desheredados ya no se fijan tomando como referencia a sus vecinos ricos, sino a la opulencia que ven a diario en la televisión. Su frustración se agrava al constatar la fragilidad de sus Estados, incapaces de liberarse del patronazgo de oligarquías locales. Todo ello constituye un riesgo para la seguridad mundial, ya que aumenta la probabilidad de conflictos armados.
Este crecimiento inicuo es, además, insostenible a largo plazo. La teoría del crecimiento no tiene en cuenta los costes medioambientales. Las estadísticas oficiales ni siquiera los evalúan. Si lo hiciesen, quizá nos lleváramos más de una desagradable sorpresa, al comprobar que el PIB, lejos de aumentar, en realidad disminuye. Como ha puesto de manifiesto el último informe del IPCC la temperatura del planeta está aumentando, debido a la acumulación de gases de efecto invernadero originados por el hombre. De seguir así, al finalizar este siglo la situación podría ser apocalíptica. Si todos los habitantes de la Tierra generasen el mismo volumen de gases que, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá necesitaríamos nueve planetas. La dificultad estriba en reducir las emisiones antes de que sea demasiado tarde, considerando la falta de acuerdo en la forma de repartir equitativamente la factura entre países pobres y ricos.
La idea que tenemos del progreso nos ha metido en un callejón sin salida. Y los países occidentales, como máximos responsables del problema, son los que deben buscar la solución. La tecnología es parte de esa solución, pero lo más probable es que no baste. Hacer sostenible globalmente nuestro modelo de desarrollo exige que esos países apuesten por un estilo de vida más frugal. El éxito de sus políticas económicas no puede cifrarse en un incremento del PIB 'ad infinitum'. Hay que desterrar la idea de que consumo equivale a felicidad. Y, de paso, acabar también con esa ética de un trabajo sin propósito, que equipara nuestro destino al del infortunado Sísifo. Es preciso reivindicar el ocio y la figura del 'homo ludens'. Si aparcamos los prejuicios culturales, veremos por qué ridículo puñado de absurdas fruslerías estamos renunciando a esa vida de holganza, que tanto anhelamos en nuestro fuero interno.
La fe en el progreso nos ha metido en un callejón sin salida. Origina grandes desigualdades y representa un peligro para la Tierra
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Dos robots submarinos para conocer el litoral cántabro
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.